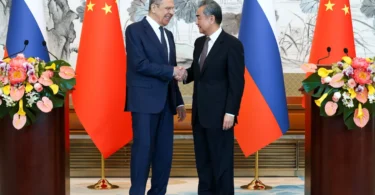Eric Nepomuceno (Pagina 12, 26-9-19)
Contrariando a los que aseguran que con él no hay sorpresa y que siempre que abre la boca no hace otra cosa que disparar absurdos, el ultraderechista presidente brasileño sorprendió a todos con su pronunciamiento de ayer frente a representantes y jefes de Estado y de gobierno de 193 naciones.
Era un desastre previsible. Lo que nadie previó fueron sus dimensiones.
Nunca antes un mandatario brasileño fue tan ostensiblemente agresivo, o mintió tanto, o fue tan pródigo en torpezas de altura inalcanzable.
Y, además, Bolsonaro una vez más fue indecentemente cobarde. No tuvo valor para mencionar los nombres de Emmanuel Macron y Angela Merkel al atacarlos, pero atacó nombrando a los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro.Si hace ocho años, con el discurso de la entonces presidenta Dilma Rousseff, Brasil fue el primer país en tener a una mujer abriendo la Asamblea General de la ONU, ayer tuvo a un desequilibrado sin remedio, un descerebrado incontrolable, ocupando el mismo espacio.
Al verlo y oírlo volví a dar razón a los que dicen que en este país mío que se hunde a cada día no hay espacio para la intervención política y mucho menos la militar, pero se necesita una intervención –urgente intervención– psiquiátrica.
No hay una sola frase pronunciada por Bolsonaro a lo largo de 32 largos minutos que merezca algún vestigio de respeto.
Un Bolsonaro más ultraderechista que nunca distribuyó generosas muestras de sus posiciones contrarias a los indígenas, de su fijación obsesiva en dar combate a una amenaza comunista que solo existe en su mente delirante, de agredir cualquiera que no comulgue con sus ideas irremediablemente estúpidas.
Atacó los gobiernos anteriores, las ONGs, los medios de comunicación, dirigentes extranjeros, la misma ONU. Y reiteró, claro, su humillante sumisión a Donald Trump.
Radicalizó su visión energúmena, primaria, al desmentir datos científicos, negar lo que hasta imágenes de la NASA confirman, y dejó claro de toda claridad su negativa terminal a hacerse respetar. La de ayer era su última chance. Optó por mostrarse autocentrado de manera enfermiza, y confirmó que esa característica harto conocida en Brasil no conoce fronteras.
Lo de ayer ha sido la reiteración –peligrosa e inoportuna– de que su preocupación primordial es dirigirse al núcleo más duro y fundamentalista de sus seguidores fanáticos.
Quizá por eso cada una de las 2.787 palabras pronunciadas tendrá un efecto concreto en las relaciones de Brasil con el resto del mundo.
Concreto y, claro, negativo. Rompió, en lugar de tender, puentes esenciales con el resto de las naciones.
Un resultado de lo de ayer será el inevitable crecimiento de temor, preocupación y desconfianza entre los líderes de países cuyas relaciones con Brasil son de importancia vital.
Queda asentada la imagen de un gobierno intolerante, sin espacio para el diálogo, insensatamente obcecado con su concepto de soberanía.
Con todo eso, aumenta de manera significativa el riesgo de que muchas naciones adopten castigos económicos como única vía para detener la destrucción voraz del medioambiente en Brasil, cuya amplitud es imposible de prever en este instante.
Entre los criticados ayer, una persona conquistó respeto en muchísimos países: el cacique Raoni Metuktire, 89 años, la mitad de ellos dedicados a la lucha por los derechos de los pueblos originarios.
Hace poco, él fue recibido por Macron en París y por el Papa Francisco en el Vaticano. Bolsonaro, que ya lo había ninguneado en varias ocasiones, lo mencionó como ejemplo de quien se deja usar «como pieza de maniobra» por gobiernos extranjeros.
Fue el punto más elevado de una clase magistral de torpeza.